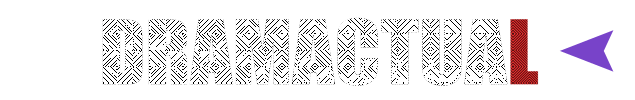Clichés de espectador
Les confieso una intimidad: desde que apareció la película «Forrest Gump», cuando veo a Tom Hanks no veo a Tom Hanks sino a Forrest Gump. Y así, toda su filmografía me parece una serie que narra en capítulos las aventuras y desventuras de ese delicioso personaje, tan deficiente en algunos aspectos como superlativo en otros. Vamos, que «Robinson Crusoe» se me convierte en Forrest Gump perdido en una isla, «Salvar a soldado Ryan» en Forrest Gump en la guerra, y «Apolo 13» en Forrest Gump de viaje por el espacio. Créanme, no tengo nada en contra de Forrest Gump, digo de Tom Hanks, que ha hecho trabajos de interpretación memorables, pero sucede que mi cerebro ha asociado de forma tan fuerte la imagen del actor con la del personaje, que ya no hay película capaz de romper tal vínculo. Para mi desgracia, entre yo y el bueno de Hanks se ha abierto una distancia insalvable: el prejuicio.
Hablamos pues de prejuicios y donde quiera que éstos se nombren casi siempre están mal considerados. Tener un prejuicio es como tener tatuado el nombre de una antigua amante en el pecho izquierdo, pues se asume que es una opinión devaluada, vergonzante para quien la escucha y, sobre todo, inmutable por mucho que pase el tiempo. En algunas ramas de la psicología, sin embargo, tienen mejor fama y, de hecho, los llamados prejuicios cognitivos resultan estrategias de supervivencia fundamentales. Como bien sabemos, nuestra capacidad para captar la compleja realidad que nos circunda es limitada. A la hora de procesar aquello que de otra forma nos saturaría, el cerebro elabora los mencionados prejuicios cognitivos, esto es, esquemas sintéticos de la realidad, quizá erróneos, quizá irracionales, pero que le permiten situarse y ponerse en disposición de afrontar unas circunstancias que pueden tornarse en contra.
Ejemplo de este tipo de prejuicio es el llamado «efecto manada», que describe el acto de seguir a la mayoría, aunque no haya para ello ningún criterio fundado. De tal forma que si en medio de una manifestación un grupo empieza a correr, haremos lo mismo aún sin ver peligro alguno, lo que probablemente nos evite toparnos de bruces con algún porrazo. Otro ejemplo es el «prejuicio de la elección comprensiva», según el cual las decisiones que tomamos en su momento, con el tiempo tienden a ser mejores de lo que en realidad fueron. Así, si en su día optamos por la universidad en lugar de estudiar FP, pensaremos que la elección ha contribuido a que tengamos conocimientos más profundos y ricos, aunque no haya indicios de ello, lo cual mitiga nuestra sensación de fracaso y nos ahorra la cajetilla de antidepresivos. Es decir, aunque no lo parezca, algunos prejuicios en determinadas circunstancias tienen sus bondades. Dicho jugando: hablando invariablemente de forma despectiva sobre el asunto estamos instaurando un prejuicio sobre los prejuicios.
El problema con los prejuicios comienza cuando nos profesionalizamos en un área. Si bien parece normal (y hasta adecuado) que a pie de calle uno pueda pensar que todas las serpientes cascabel son venenosas o que los remedios naturales no tienen efectos secundarios, dichas frases en boca de un biólogo o un profesional sanitario denotarían un diletantismo preocupante. En efecto, algunos prejuicios pueden contener algún consejo útil para el grueso del día, pero metidos en harinas especialistas distorsionan una realidad que es necesario conocer con todos sus matices y excepciones. Dicho esto y dado mi conocimiento de andar por videoclub sobre Tom Hanks, no me atrevería a escribir media página sobre él ni en la revista de ocio del barrio.
Al trasladar la disertación al terreno del espectador y los prejuicios que a éste le asaltan, llegamos a una composición de lugar similar. Si uno es espectador esporádico, de aquellos que acude al teatro sin más pretensión que ocupar una parte de su entretenimiento, lo habitual es que sus elecciones vengan determinadas por prejuicios: lo contemporáneo es raro; si es oriental es lento y por tanto aburrido; lo clásico sólo es divertido en excepciones; la zarzuela es una ópera de barrio sin atractivo alguno; el clown es sólo para niños. O quizá simplemente se deje llevar por el gusto mayoritario. Aunque la gente del gremio luche por romper con estos prejuicios, al espectador puntual le sirven como guía de ocio personal, como un automatismo para decidir qué es lo que va a ver (o lo que no va a ver), sin perder mucho tiempo en la elección.
La cuestión cambia a medida que uno se hace espectador más asiduo, más especializado, cuando ver teatro no sirve sólo para perpetrar esa expresión tan trágica de «matar el tiempo». Es entonces cuando se está obligado a encontrar debajo de los prejuicios elementos de contradicción, excepciones de valor, rebeliones insospechadas a las que sumarse. En ese proceso de búsqueda permanente se van encontrando nuevas percepciones, nuevos valores, nuevas maneras de concebir la creación, ciertamente alejadas de nuestras preferencias, pero no por ello menos válidas. Y porque es sólo cuestión de tiempo que una opinión emergente se convierta en prejuicio, si uno no quiere estar sometido a la dictadura de sus opiniones preconcebidas, no hay más remedio que entrar en un ciclo permanente donde uno va desterrando unas creencias para hacerse con otras.
Decía Ferdinando Taviani refiriéndose al actor, que el cliché no es algo reprobable en sí mismo. Dado que es imposible no caer en ciertos automatismos expresivos, el problema es una cuestión de cantidad. Un actor que tiene sólo tres o cuatro clichés será malo. En cambio un actor con cientos de clichés será uno de los mejores. Creo que un criterio similar se puede aplicar al espectador y sus prejuicios.