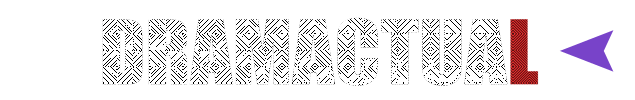La soledad del paseador de perros/María Velasco
En lugar de borrarte, emborrona
Dramaturga, actriz, «performer», directora (aquí, junto a Guillermo Heras) y, en este caso, productora de la función, María Velasco nos propone en La soledad del paseador de perros hojear unas páginas de su propio diario que ha puesto a nuestra disposición durante seis días (entre el 14 y el 23 de Abril) en la sala Cuarta Pared. Coraje hay que tener para dar ese paso sacando a la luz pública un dietario de tapas bellamente estampadas (o así lo suponemos) que, por lo general, se guarda bajo llave y suele contener los más hondos detalles de nuestra intimidad hasta el punto de llegar a inquietarnos cuando, pasado ya algún tiempo, lo volvemos a revisar. Y además de arrojo, arte y conocimiento para convertir ese carnet escrito (o retenido en la mente sin más) en un «diario dramático», con la dificultad que plantea trasladar nuestro fuero interno hasta el teatro, es decir, un trasunto de la realidad, un artificio, que el autor por sí mismo tiene que construir. Y del que no existen prácticamente ejemplos en nuestra historia teatral – si no es el «teatro imposible» de Federico y poco más – que te puedan echar una mano y ayudar. De modo que hay que empezar desde el principio: hurgar en la memoria, rescatar los eventos, preguntarse cómo se sucedieron y por qué, cuándo se transformaron en acontecimientos decisivos que al final te llegaron a conmover hasta llegar a lo más delicado, que es revisar tus sentimientos y emociones, si te hicieron temblar o estremecer y lo hacen todavía… Y una vez recorrido ese trecho, retornar: encarnar el recuerdo en unos personajes, dotarles de voz y de palabra, establecer la acción dramática con sus movimientos y sus gestos, diseñar escenas y escenografías, esbozar ambientes y sonidos, y en definitiva, pergeñar una obra que lo convierta todo, en apariencia, en algo que parece pasarle a otra persona. De la realidad conservada en la memoria a la simulación de las tablas. A este proceso se le llama hoy en día «autoficción dramática».
Por de pronto, María Velasco elige cuatro intérpretes y les asigna cinco personajes: además de Malena, Ella, Él, Mujer, Hombre. Para matizar esta abstracción, en el texto cada fragmento incluye, junto al título, el patronímico de cada actor: Ella es Olaia (Pazos); Él, Carlos (Troya); Mujer, Valeria (Alonso); Hombre, Kike (Guaza). Valeria Alonso interpreta también (y excelentemente) a Malena Moffat, o lo que es lo mismo, Malena Mofeta, la compañera de piso de Olaia en Buenos Aires quien, en su papel de paseadora de perros y mujer estéril, es la que tiene el papel más maternal. El binomio Ella-Él (Olaia-Carlos) pareciera llevar el peso de la obra y que todo girase a su alrededor: una pareja «abierta» que quiere conservar su libertad y no comprometerse de por vida por lo que pudiese suceder: los hijos, el trabajo, la rutina, otra oportunidad… Un dúo que compone una muestra de parte de la juventud actual que, absolutamente desnortada, divaga a lo largo y a lo ancho de las calles y plazas de la capital. Y que sigue viviendo una antigua falacia que el tiempo no consigue desmontar: la falta de igualdad. Esa pareja abierta no lo es: Olaia quiere a Carlos y teme que algún día la pueda abandonar («Cuando cierras la puerta, un terror inmenso se apodera de mí»); Él se deja querer por el momento y toda su relación afectiva se concentra en la posesión de la hembra y su derivado, los celos («Él: ¿Te acostaste con alguien en Buenos Aires? / Ella: ¿Pero no querías una relación abierta? / Él: Una relación abierta solo para mí»). Por mucho que se diga, nada ha hecho avanzar hasta el momento la relación entre ambos géneros: que si yo hago las camas, me ocupo del bebé, pongo la mesa… y poco más. El otro dúo del reparto, Mujer-Hombre (Valeria-Kike), no forma una pareja sentimental sino que cumple un papel auxiliar pero imprescindible para que el drama avance: relatores, amigos, confidentes, compañeros de cama, testigos…
Hasta aquí, como se dice ahora, «es lo que hay»: un caso más de desamor que implica a una pareja joven sin futuro como tantas que patean la ciudad y van resistiendo como pueden a base de sexo, drogas y alcohol. Pero falta por introducir a un sexto «personaje» del reparto que es la Autora, interpretada por María Velasco (María), quien le va a dar un vuelco total al espectáculo. Como en cualquier diario, los diferentes personajes son proyecciones suyas de la mente y como tales los compone: escribe su papel y los actores – Olaia, Carlos, Valeria, Kike – lo estudian, se lo aprenden y lo representan. «Business as usual». Pero, ¿qué hace la Autora cuando decide presentarse en escena? ¿Cómo se interpreta a sí misma? ¿Representando su propio papel? ¿Mezclándose en el juego de los otros? ¿Nadando entre dos aguas mientras cuenta su propia biografía representándola a la vez como si se tratase de un personaje más? Ello resultaría una ambigüedad que tal vez funcionase en la novela o en el cine pero rechinaría en el teatro, en donde lo que se ve es lo que es sin máscaras ni subterfugios. No le queda así otro remedio a María Velasco que, como si fuera una ejecutante, una «performer», «estar presente» en el espectáculo que «representan» (y por cierto, muy bien) todos sus actores. De ahí que su forma de hablar, de presentarse y de comportarse en escena no sea exactamente la de sus compañeros de reparto sino que se aproxima más bien al rol de demiurga o «alma mater», madre nutricia de toda la función, que va a revolucionar a voluntad.
Cuando intentamos recuperar un suceso de la memoria, no hay vez que no se ofrezca de forma fragmentada. Eso mismo es lo que va a ocurrir en La soledad del paseador de perros con la particularidad de que todos esos fragmentos no necesariamente irán uno detrás del otro tal como sucedieron sino que pueden presentarse en un orden variable (aunque no aleatorio, como indica la nota que acompaña al reparto). Ello obliga al espectador a estar siempre pendiente del tiempo de la acción como si viniese pautado por un reloj demente que tanto adelanta como atrasa según lo maneje la dirección de escena. Hay un antes y un después de la estancia de Olaia en Buenos Aires, de eso no cabe duda, pero, ¿cuándo situar, por ejemplo, un episodio como La prima vez en el que la joven se despierta en los brazos de un hombre que conoció en un bar? Y esa incertidumbre temporal se refleja también en el espacio. Cada vez que se inicia un fragmento, nos tenemos que ubicar de inmediato en el lugar en que sucede: ¿dónde nos encontramos? ¿En Argentina o en España? Una serie de personajes parecen tener una residencia fija: es el caso de Malena en Buenos Aires. El «living» de su casa ocupa gran parte de la escena, sobre todo ese colchón cuadrado en el que se concentra todo un nirvana erótico («Nada de lo que sucede entre dos cuerpos es una cerdada», dirá Olaia). Pero también acoge una estereotipada barra de bar o el mostrador de una comisaría que puede convertirse en hospital. De modo que la acción, a pesar del tiempo y del espacio, puede ser simultánea: Olaia y Carlos pueden estar bailando muy juntos en Madrid y Malena descoyuntarse sola en su salón de Buenos Aires; o narrar el Hombre y la Mujer cómo ligan en una tanguería de El Abasto dos amigas mientras una de ellas, que es Olaia, discute con Carlos en Madrid.
Es más, ni siquiera los personajes son fijos. Hay tiradas enteras cuyo protagonista está en blanco y queda al albur del director no sólo la asignación de un actor de entre los existentes sino la creación de uno nuevo que requeriría disponer de su propio papel. E incluso, creo yo, en escenas como la del problema de cinética («Un camión sale a las 8 de la mañana desde A hacia B…») o «No puedo enterrarte, joder», las únicas que enfrentan cara a cara a María con Carlos, la asignación de personajes podría transmutarse. Nos movemos, por tanto, en un universo relativo que, una vez reconocido como tal, podría contener diferentes sentidos según piense la Autora o lo vea el espectador. No quiere ello decir que la libertad sea total o que se cree adrede una determinada confusión sino que nos movemos en un mundo abierto totalmente a la creación que, como les ocurre a los artistas, se desdobla en dos facetas principales: una tiene que ver con el conocimiento de la vida real con todas sus vicisitudes y pasiones (lo que se guarda en el diario); y otra, con la manera de expresarla (el arte) que produce distintas reacciones en función de la recepción de los demás (no es lo mismo un paisaje pintado por Monet que el mismo representado por Van Gogh). Máxime cuando la Autora forma ella misma parte de la historia. Ella es Olaia en su versión carnal y en ese sentido interacciona con todos los demás. Pero en cuanto sexto personaje (María), sus intervenciones son más escasas: recita, comenta, narra, escribe cartas, pone música, intenta suicidarse y sólo dialoga con Carlos en las dos ocasiones indicadas. También padeció ella su propio amor (¿Rodolfo?) y pasó por parecidas circunstancias. Sólo que, en cuanto demiurga que es, ha comprendido: «He tenido tanto miedo a perder, a perder-te, que cuando te perdí, pues… sentí que no había miedo. Y yo que fui la niña más espantadiza, de un día para otro, dejé de temer: a las agujas, a la oscuridad, a las ratas, a los violadores, al paso del tiempo, a las alturas, a la muerte. ¿Y sabes qué sucede cuando ya no tienes miedo a la muerte, cuando te da igual mezclar cocaína con Lorazepam, acostarte con cualquiera, hombre, mujer, o viceversa, no comer en días o comer como una cerda, cortarte delante de un espejo o pintarte como una puerta para que todos te digan la-buena-cara-que-tienes-y-lo-bien-que-tú-estás, quedarte embarazada o volverte estéril? ¿Qué sucede? Pues que no sucede nada, nada, nada. Absolutamente nada».
Para María Velasco, el vínculo entre los dos amantes (María-Rodolfo) supera con mucho la relación amor-desamor de la pareja protagonista (Ella-Él). Tiene, evidentemente, un aspecto exterior al que su personaje se adhiere que es la unión física, el sexo, la voluptuosidad que se manifiesta en cualquier posición y toda libertad en gran parte de los episodios. Incluso, como madre nutricia de la historia que es, superará en lujuria y desnudez la de sus compañeros de reparto. Pero esa fusión de los amantes no es sólo entre los cuerpos sino que se transmite también como un campo magnético al terreno de la cotidianeidad, esto es, del existir, del ser. Dice María en la carta que le envía a Rodolfo: «Porque durante un tiempo mi electricidad era tu electricidad; mi colada era tu colada; mi olor (genital) era tu olor (genital); mi desayuno, tu desayuno; mi/tu champú; mi/tu almohadón, mis antigripales/tus antigripales. Lo mío era tuyo. Tu lago (el de la Casa de Campo), también». Y cuando esa relación se rompe, los amantes (más la hembra que el macho por lo general) quedan desasistidos y son presa de esa terrible arpía que es la soledad: un perro o una perra que son la sombra de su paseador sugerirá la Autora en su poema de introducción. La diferencia entre Olaia y María, entre el amor sincero y la pasión, está en que la primera va a la comisaría a denunciar (se supone que a Carlos) y la segunda al hospital después de haber intentado suicidarse.
La escritura de María Velasco se manifiesta prácticamente por igual (aunque con distinta intensidad) en su desdoblamiento en Olaia y María y, como ocurría con la relación amatoria, responde a los dos aspectos anteriores: uno dirigido hacia el exterior y el otro más interno y personal. Por de pronto, su forma de expresarse, de dirigirse a los demás, parte de ese lenguaje popular que es hoy el que se habla en Chueca, Chamberí o Lavapiés, un argot más bien barriobajero en su mísera y retorcida sintaxis que alcanza cierta resonancia y brillantez gracias al sinfín de exabruptos y palabras soeces – coño, puta, joder… – que ilustran su vocabulario. Lenguaje al que se añaden multitud de vocablos argentinos relacionados con el sexo («lefa», «telo», «bukake») o la droga («faso», «merca», «farlopa») que Ella importó de allá. Una «lingua franca» en definitiva que es hoy propiedad del pueblo llano y que Olaia utiliza con profusión. Pero cuando interviene María sobre la misma lengua, es capaz de extraer un sentido poético que nadie supondría que sale de tal caldo y que se refleja en la obra desde su primera intervención: «Mi soledad es un perro que aúlla sin que nadie lo pueda oír. / Mi soledad unta su hocico en el serrín, una, otra vez. / Mi soledad es un perro cazador que hace muestras a lo invisible. / Mi soledad es un cruce que no puede respirar. / Mi soledad no responde a su nombre, / sólo al timbre de tu voz. / Perro, tú. Perra, yo. / Perros todos». Es esa soledad, esa melancolía, la que impregna la obra cuando habla María haciéndonos partícipes de todo su dolor.
En cuanto al tratamiento dramático de La soledad del paseador de perros, habrá que decir que corresponde a una miscelánea de soportes mediáticos: poemas, canciones, proyecciones alternan con los textos escritos para los personajes en una sucesión de escenas más bien breves que le dan ritmo y celeridad a un espectáculo que, de calificarse de algún modo, estaría cercano a la proximidad de un «reality show» (claro está que en su forma y no en su contenido). Aunque detrás exista (¿cómo no?) un plan preconcebido, la obra se va armando en apariencia como una construcción improvisada que crece por acumulación al integrar elementos dispares en un tronco común que es el recuerdo. Basta con disponer de un diario sincero que contar (aquí, el trauma físico de la ruptura y la amargura de la soledad) para que encajen todos los fragmentos – serios, poéticos, jocosos o dramáticos – y con su arte la Autora los pueda terminar de ensamblar. O como dice su psicólogo a Olaia: «en lugar de borrarte, emborrona». Una nueva manera de hacer teatro en la que María Velasco (Gunter, un destripador en Viena, Nómadas no amados, Perros en danza, La ceremonia de la confusión, Líbrate de las cosas hermosas que te deseo) es una consumada maestra.
David Ladra, Mayo 2016
Título: La soledad del paseador de perros – Autora: María Velasco – Dirección: Guillermo Heras y María Velasco – Intérpretes: Valeria Alonso, Kike Guaza, Olaia Pazos, Carlos Troya – Escenografía y diseño de luz: Marta Cofrade – Vestuario: Raquel Soto – Asistencia: Tamara Gutiérrez – Producción ejecutiva: Carlota Guivernau – Diseño gráfico: Laura Arrúe – Sala Cuarta Pared, 14,15, 16, 21, 22 y 23 de Abril del 2016