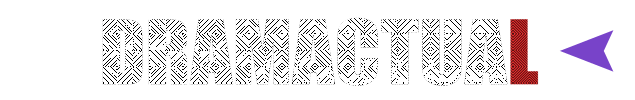La verborrea de la soledad
Lo que voy a contarles ocurrió hace unos días en un lugar tan lejano que hasta hace muy poco no conoció carreteras. El lugar en cuestión cae hacia el sur de Navarra, apuntando para Tudela. Era un día de número rojo en la agenda, fiesta por lo tanto, y sin actividades advenedizas de última hora, aquellas que acaban convirtiendo los días de número rojo en un marrón. En circunstancias tan favorables para el disfrute, el mejor plan era no tener plan y dejar que todo surgiese a golpe de casualidad. Así que cogí una guía turística de Euskal Herria, cuyo autor omitiré para no causarle mala prensa, y seleccioné la ruta cercana más sencilla, apta para un cicloturista de brújula desorientada como yo.
Montado sobre la bici, me dispuse a gozar de uno de esos días en los que no deseas más compañía que la del aire. El recorrido, plagado de cuevas, se prestaba a perderse en el sentido más romántico del verbo: vaciar la mente, fundirse con la naturaleza, renovar el aire de los pulmones… Por lo demás, no había pérdida posible: en la rotonda había que tomar la carretera de la izquierda que, a su vez, desembocaría en el itinerario escogido. Sin mayor problema y con las piernas frescas ─hip-hop, hip-hop─ accedí a lo que parecía el inicio del camino.
Al de poco tiempo de estar pedaleando sobre la yegua, vino el primer aviso: “A 3 km: Balneario”. Raro. No recordaba que hubiese ningún balneario en la ruta… pero me tranquilicé diciéndome que sería un edificio de nueva construcción. Desde luego, el caminito tenía más cuestas de lo que mis piernas esperaban. Enseguida empecé a notar el quejido de los músculos. Arf, arf. Y cuando pensaba que estaría a punto de llegar a la primera cueva, el camino se cortó de cuajo. Contra pronóstico había llegado a una especie de caserío de atmósfera añeja. Estaba perdido. Perdido en el sentido más vulgar y lamentable del término.
Miré a los lados. Nadie. El paisaje parecía tan inmóvil como una postal. El caserío mostraba una fachada descuidada, color ocre, pintada como a pastel. Agucé la vista. Apoyado sobre la pared del caserío estaba sentado un aldeano que pelaba una mazorca, impertérrito. A su lado crecía una montaña de mazorcas, ya peladas, con aspecto de paraíso para gusanos. Me pareció una estampa de soledad conmovedora.
Pronto volví a mi calamitosa situación. Dejé la bici y la mochila en el suelo, y abrí la guía del autor innombrable en busca del camino perdido. Inesperadamente, como saliéndose de la postal estatuaria, haciéndose carne desde su estado rocoso, el aldeano, que parecía caminar por primera vez en años, se me acercó con el titubeo característico de un niño que recién anda. Me miró. Sus ojos eran pequeñísimos, del tamaño de huesos de aceituna. Tenía el rostro rayado por unas arrugas que habían hecho autopistas de primera por su piel. “¿Qué buscas chaval?” me dijo. Sus palabras parecían no haber tenido voz desde hacía mucho tiempo. “Busco la ruta de la Cueva del Soto”, acerté a decir, señalándolo en el mapa. “Umm… La Cueva del Soto. Eso no es ná. Un agujero ná más. Hace unos años vinieron unos chavales, chavales como tú, buscando agujeros… Esta sí es una zona de buenos agujeros…”. A partir de entonces no hubo diálogo viable. El aldeano descorchó la boca, y de ahí salió todo un torrente de historias imposible de parar.
Reconozco que al principio seguí su apelotonado discurso con cierto entusiasmo. Hablaba de las cuevas de alrededor, de cómo una vez salió en la televisión por haber descubierto una de ellas, de cómo había llegado la carretera hasta allí, una carretera que decía se sostenía en el aire… Al principio, decía, parecía interesante, era como haber encontrado un auténtico guía turístico sin haberlo buscado. Sin embargo, una vez apagado el interés inicial, el aburrimiento tiraba de mis párpados para abajo. Sin querer ser descortés, me propuse parar aquel aluvión de anécdotas y tratar de que aquel buen hombre me reorientase en el camino. Intenté explicarle educadamente que necesitaba retomar el recorrido que había planeado. Fue imposible. El hombre, agonizando de soledad, se desangraba en palabras. Cada interjección mía era respondida con una nueva parrafada, con nuevas historietas que parecían no tener fin. El señor de la mazorca necesitaba hablar, como quien come después de un largo ayuno, como el perro que aúlla después de quitarle el bozal, necesitaba deshacerse de todo ese lastre de pensamientos que parecía le iban a explotar por dentro.
Ante tal verborrea, llegó un momento en que mis oídos, colmados de palabras, eran ya incapaces de descifrar mensaje alguno. Así que cuando, avanzada la conversación (quiero decir, el monólogo), le escuché comentar que “aquel agujero no tenía fin”, yo ya no sabía si se refería a una de las cuevas, si hablaba metafóricamente sobre el desconsuelo de su alma o si estaba recordando algún encuentro erótico de su juventud.
¿Cuánto tiempo estuvo hablando de forma ininterrumpida? ¿Media hora? ¿Una hora? A mí me pareció un monólogo de gran formato pero sin descanso. Por momentos me pareció que era el Krapp de Beckett quien me hablaba, y en otros, un personaje del imaginario de La Zaranda. Si Michael Ende lo hubiese escrito, estoy seguro de que lo hubiese titulado “El monólogo interminable”. Es más, si como diría el mencionado Beckett, el arte es la apoteosis de la soledad, aquel soliloquio era una obra maestra.
Al ver que todas las estratagemas verbales de huida fracasaban, pasé al lenguaje universal del cuerpo. “Qué mejor señal de mi urgencia por marcharme que coger la mochila”, pensé. Decidido, intenté aproximarme a la mochila, que yacía en el suelo como desmayada ante tanto parloteo. Pero el aldeano, con inusitada agilidad y como sin querer, se interpuso en la trayectoria al mejor estilo Carles Puyol. ¡Zing! Hizo lo que en ajedrez se llama “un bloqueo de pieza”, y continuó el discurso con la frescura del futbolista que sale en la segunda parte de un partido.
Me sentí tan enrocado en aquella situación que por un momento temí ser absorbido por aquella postal para siempre. “Calma”, me dije. “Piensa”, y respiré como respira un claustrofóbico atrapado en un ascensor tratando de relajarse. Entonces, lo vi claro. En mi intento de fuga, tenía todavía un as en la manga: coger la bici. Era una estrategia directa, sin contemplaciones. La bici, que también parecía hacerme señales de socorro desde el suelo, se encontraba justo detrás de mí, lejos del alcance del aldeano. Pausadamente, sin que pareciese un desplante, la alcé y me subí sobre ella. Montado en la yegua, cuando fui a recoger la mochila, el señor de la mazorca no tuvo otra opción que hacerse a un lado. Una vez con la mochila en la espalda, fue sencillo enfilar la salida. Sólo quedaba despedirme. Al hacer la maniobra, aproveché una pausa en la que el aldeano tomaba aire, para decirle: “Tal vez en otra ocasión pueda asomarme a todos esos agujeros”. Y le dije adiós. Por fin.
Al ver que me iba sin remedio, el hombre, asumiendo su destino sin rechistar, recogió la mazorca a medio pelar, se sentó en su lugar de origen y pasó de nuevo a formar parte de aquella postal, imagino que a la espera de otro transeúnte despistado con la citada guía bajo el brazo. Mientras me alejaba, trotando sobre los pedales de vuelta a casa, reflexionaba sobre si, para quienes hacemos teatro, el escenario no es también nuestro particular caserío donde hablar desde la soledad. Dejaba posar ese pensamiento y al mismo tiempo me congratulaba, no sin cierto amargor, por haber asistido a una de las escenas de soledad más estremecedoras que recuerdo.