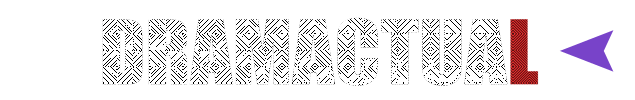La vida es sueño/Calderón de la Barca/CNTC
Razón y Fe bailan una pavana entre las ruinas del Imperio
Enfrentarse a la representación de un Calderón a las 10:45 de una ardiente noche de verano, en Almagro y con el estómago bien repleto, es más propio de una división «panzer» de filólogos – por supuesto, alemanes – que de un público que acude al festival con la sana intención de entretenerse y desempolvar, a ser posible, lejanos recuerdos escolares o aquella función del instituto en la que las féminas venían del colegio de monjas de allí al lado. Claro que, tratándose de La vida es sueño, asistir es casi un acto patriótico, máxime si es la Compañía Nacional de Teatro Clásico la responsable de su puesta en escena y hace de Segismundo la Portillo. De modo que el holgado espacio al aire libre del antiguo Hospital de San Juan se encuentra a rebosar y, al hacerse el oscuro, el respetable, prietas las filas e impasible el ademán, se apresta a resistir, a pecho descubierto, las dos horas y media que dura la función. Y es que no hay que engañarse, el público espera lo de siempre: una intriga en la que los sucesos del palacio y la torre se enredan en una maraña inextricable, unos decorados, así a lo medieval, de cartón piedra, la obligada guardarropía de Cornejo y una larga retahila de versos, por lo general incomprensibles, que van a irle sumiendo poco a poco en una modorra insoportable.
Pero aguanta a pie firme el chaparrón rimado con tal de escuchar – a su debido tiempo y en su justo lugar, ¡oh, maravilla! – esos cuantos monólogos de todos conocidos que, dichos por el actor con brío y lucimiento, le impactan las neuronas y las tripas, le catapultan hasta el séptimo cielo y le hacen partícipe, en alguna manera, del genio colectivo de toda una nación. Así que sale satisfecho, tal vez sin comprender gran cosa de las elucubraciones de don Pedro pero imbuido de veras en esa afirmación existencial que parece irradiar de su comedia y ha quedado integrada desde entonces a la sabiduría popular: «que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son». Frase que irá repitiendo como un mantra cuando vengan mal dadas y se tome una copa con la peña en las tascas y colmados de la región. Poco más allá de esta invocación casi litúrgica ha conseguido avanzar nuestra escena en la interpretación y comprensión de la obra desde que la recuperara Hartzenbusch en 1851. Que, cotejado con esta tradición, el espectáculo estrenado en Almagro y que ahora se va a presentar en Madrid conlleve apreciables rasgos diferenciales, se debe al talento, conocimiento y esfuerzo de tres de sus principales artífices: el autor de la versión, Juan Mayorga, la directora de escena y actual responsable de la CNTC, Helena Pimenta, y esa extraordinaria actriz que es Blanca Portillo.
De la rutinaria manera en que hasta ahora se ha dado a conocer La vida es sueño en los escenarios de nuestro país persiste en la versión de la CNTC el modo de tratar escenografía y vestuario que, a pesar de haber sido voluntariosamente remozados, nos remiten sin duda al siglo antepasado: mazmorras y prisiones recreadas en el más puro estilo gótico victoriano, la consabida cadena presidiaria al cuello, el pellejo con el que el príncipe se cubre… Bien es verdad que la acotación dice: «(Descúbrese Segismundo, con una cadena y la luz, vestido de pieles) pero de ahí a tomarla al pie de la letra va todo un mundo, en cuanto desestimar la experiencia escenográfica acumulada a lo largo del siglo XX nos dejaría definitivamente anclados en ese museo de cera arqueológico al que tantos desearían reducir el teatro clásico. ¿O es que un Grotowski, un Donnellan o un Terzopoulos no han sabido depurar lo que hay de efímero en la tragedia griega o en el teatro áureo e isabelino hasta llegar a aislar el germen que hoy los hace contemporáneos nuestros? Acudir a un entorno historicista cuando estamos hablando de una fábula abstracta, de un «constructo» ideológico como La vida es sueño, tal vez ayude al historiador o al sociólogo teatral a dilucidar el mensaje ético y político que Calderón quiso transmitir a la sociedad de su tiempo, pero lo que a nosotros realmente nos importa es saber en qué medida ha influido dicho mensaje en la nuestra para que siga manteniendo vigentes muchos de los rasgos más tradicionales y castizos de aquélla.
Pasado el primer susto (o para el espectador tradicional, mitigado el agrado de ver que todo parece transcurrir como otras veces) viene la primera sensación positiva del montaje: el texto, generalmente críptico, se entiende aquí a la perfección y lo que se dice en escena tiene sentido, lo que ayuda no poco a la comprensión de la intrincada – y un tanto artificiosa – trama palaciega. Doble mérito el de Juan Mayorga y Helena Pimenta evitando el primero la tan generalizada tentación de reducir la obra a una antología de tiradas y «morceaux de bravoure» y consiguiendo la segunda que un elenco tan variopinto como el suyo entone el verso de tal forma que, preservando el significado original, se nos presente como si su lenguaje fuera el de nuestros días. Basta con leer la obra en la asequible edición del profesor Ciriaco Morón en la editorial Cátedra (Letras Hispanicas, nº 57) para darse cuenta de que, como tantos otros textos barrocos de su época, La vida es sueño no se entrega fácilmente a la primera lectura. Como en la conocida escultura de Laoconte y sus hijos, la forma y el concepto están entreverados de tal modo que sentido y sentimiento solo afloran cuando se ve la obra en conjunto. Así, en la pieza de Calderón, la complejidad conceptual del pensamiento del autor y el retorcido culteranismo de sus versos sólo se hacen plenamente accesibles al espectador cuando copulan en escena. De ahí la responsabilidad de Juan Mayorga cuando decide dónde va un punto o una coma y la maestría de Helena Pimenta y sus actores al entonar de una determinada manera cierta estrofa. Entre todos logran ese prodigio que constituye la esencia del teatro: que un texto tan duro de entender en la lectura se haga tan transparente al ser representado.
Una vez establecido el pulso de la función y abierta la comunicación entre el escenario y la sala, ya navegamos por aguas más tranquilas. El público va entrando en situación, reconociendo a los personajes y compartiendo sus cuitas y aflicciones. Así, sin más, podríamos llegar hasta el final siguiendo el desarrollo de las variadas e insólitas peripecias de los protagonistas, disfrutando del verso (y de los tan traídos y llevados monólogos) y admirándonos ante el insospechado desenlace. Pero Helena Pimenta ha querido ir a más y esclarecer las razones que subyacen bajo la aparente opacidad de una obra tan densa exhibiendo algunas de las piezas maestras de la máquina que mueve su argumento. Y lo ha hecho sin artificio alguno, sin echar mano de ningún elemento ajeno a la propia creación de Calderón sino, justo al contrario, apelando a un recurso de tan pura cepa teatral como lo pueda ser la «interpretación» que hace Blanca Portillo de un papel tan ambiguo como el de Segismundo. Así, su integración con el personaje nunca es total ni psicológica, con lo que coincide con una obra en la que el sentimiento, de darse, siempre sucumbe ante la idea. Se abre así en su forma de actuar una rendija por la que se cuela una actitud crítica con el comportamiento del príncipe que se manifiesta en escena por su capacidad de resolver la antedicha ambigüedad «doblándole» – como dobla el criado a su amo en la comedia clásica – o haciéndole continuos guiños al público en sus repetidos apartes. Como ya lo demostrara en el Hamlet de Tomaz Pandur, la magistral actriz que es la Portillo tiene un don especial para revelar los mundos interiores de los personajes masculinos que interpreta. Es como un catalizador que pone en marcha una reacción expansiva que termina arramblando con todas sus defensas y los expone, desnudos, a la luz, tal y como su autor los trajo al mundo. Desnuda bajo un foco en el Matadero nos enseñó, palabra por palabra, lo que de verdad quiere decir el «ser o no ser» del príncipe danés. Y vestida aquí de pieles o palaciegas galas nos va a ir desmenuzando la figura del príncipe polaco hasta también dejarla en lo que es: un trasunto del autor y de su época pergeñado al servicio del poder para adoctrinamiento del pueblo.
En su primer monólogo, Segismundo, más que dejarse llevar por su fatídico hado («¡Ay, mísero de mí, ay, infelice!»), se nos presenta como un portador de ideas y, como tal, como un apasionado y un rebelde. Aherrojado y vestido de pieles, es el paradigma del salvaje, del hombre entregado a su instinto natural y, como más tarde dirá él mismo, un ser «compuesto de hombre y fiera». Partiendo de esta bárbara amalgama, el propósito esencial de la obra de Calderón consistirá en mostrarnos cómo se educa a la bestia humana, cómo se la conduce del estado animal al racional y cómo, para ello, no hay mejor vía que seguir las doctas enseñanzas que nos legaron los sabios escolásticos y, en particular, el padre Suárez, genio y lumbrera de la orden jesuita. Para quien no esté versado en el tomismo, conviene recordar que la razón y la fe (aunque, en caso de duda, ha de prevalecer esta segunda sobre la primera) son las dos facultades que hacen del bruto agreste un ser humano y le confieren el libre albedrío, esto es, la capacidad de condenarse o salvarse cuando llegue su última hora. Así, en las dos primeras jornadas, Segismundo corre decididamente hacia su perdición en cuanto no responde adecuadamente a las expectativas de su padre, el rey Basilio («pues aunque su inclinación / le dicte sus precipicios, / quizá no le vencerán, / porque el hado más esquivo, / la inclinación más violenta, / el planeta más impío, / sólo el albedrío inclinan, / no fuerzan el albedrío») y entra en palacio como elefante en cacharrería, abusando de su momentáneo poder, largando al servicio por la ventana, corriendo, miembro en ristre, detrás de cada falda que avizora e intentando que pase a mejor vida quien fuera su mentor y guardián en la torre.
Versado en las flaquezas innatas a nuestra condición y educado, él también, por jesuitas, don Pedro traza aquí una operación dialéctica de gran calado al conseguir que, a lo largo de estas dos primeras jornadas, la audiencia termine respaldando la forma de actuar de Segismundo. Y es que todo lo que rodea al príncipe cuando éste sale a la luz y entra en palacio no es más que servilismo, doblez y liviandades, cuando no conductas reprobables como la de su propio padre, quien le encerró en la torre impulsado tan sólo por pronósticos vanos y falsos vaticinios. En realidad, piensa el respetable, la razón está del lado del protagonista y, aunque puede que se pase un pelín, su reacción ante la injusticia cometida con él es más que lógica. Percepción ésta que, supongo, se acentúa hoy en día al ser el público, en teoría al menos, más justo y liberal que lo era antes. Sin embargo, al terminar la segunda jornada, Segismundo despierta y se encuentra de nuevo en su mazmorra. Y así como no mostró más que la natural extrañeza en su primera mudanza de estado («Dejarme quiero servir, / y venga lo que viniera»), la vuelta a su miseria primigenia le lleva a reflexionar y hacer propósito de enmienda: «… pues reprimamos / esta fiera condición, / esta furia, esta ambición, / por si alguna vez soñamos». Ahí comienza su claudicación como ese «buen salvaje» que tendría que haber seguido siendo para servir de modelo al pueblo llano.
Será en la tercera y última jornada de la obra – en donde su rebelión frente a Basilio debería haber sido «ejemplar» para el público que está de su parte – cuando empiece a hacer barbaridades: perdona a un rey culpable sometiéndose al poder absoluto de la Monarquía, renuncia a poseer a Rosaura con el fin de restaurar su Honor, se desposa con Estrella, más coqueta y ligera que una mona, por ser de alta Nobleza y – ¡el colmo! – tras acusarle de traidor, encierra en la torre de por vida al Soldado que le sacó de allí enfrentándose a la Justicia del monarca. Honor, Justicia, Nobleza, Monarquía… Al fin y al cabo, en el universo calderoniano, todos estos valores e instituciones fundamentan la razón de Estado y es natural que el príncipe se adhiera a ellos en cuanto se da cuenta de que toca poder (y no, como nos quiere hacer creer el autor, porque decida vencerse a sí mismo en un acto sublime de sumisión total). Pero, del binomio inicial de la escolástica, ¿dónde queda la fe? Y aquí esconde el autor una jugada de trilero. Porque, al tomar estas decisiones, que concitan el aplauso de los cortesanos («Tu ingenio a todos admira / ¡Qué condición tan mudada! / ¡Qué discreto y qué prudente!») pero que buena parte del público actual podría tildar de discutibles, Segismundo no lo hace por convicción cristiana (la Iglesia como tal ni se nombra en la obra) sino por miedo a despertar de nuevo en su prisión. Y es que, al estilo de Pascal, Calderón plantea aquí a su público, coétaneo y actual, una apuesta que no deja de tener su riesgo: ya que ha aprobado el comportamiento de Segismundo en las dos primeras jornadas, ¿por qué no hacerlo también en la tercera? De ser así, el objetivo didáctico de La vida es sueño – someterse al Poder en cualquier caso – estaría plenamente logrado. Sin embargo, sospechando una más que probable reticencia por parte del espectador, el autor le propone – y ahí está su jugada – una alternativa más llevadera para que el fuero interno no tenga que humillarse ante el principio de autoridad: lo importante no es creer en él sino el acto mismo de someterse: «Mas sea verdad o sueño / obrar bien es lo que importa; / si fuere verdad, por serlo; / si no, por ganar amigos / para cuando despertemos».
En ese sueño de la razón del que la fe está ausente lleva viviendo nuestro país desde el barroco. Como en las obras de arte de este estilo – con sus formas que se retuercen en sí mismas, sus luces que no esconden más que sombras o sus aparatosas apariencias – nada es verdad en España sino ese principio de autoridad que hay que respetar pero en cuyos fundamentos no es necesario creer. Y así, en su afán por conseguir la adhesión popular a las instituciones del Poder, La vida es sueño roza continuamente el pragmatismo materialista más obsceno. Es lo que tienen las obras maestras, que son vivo reflejo de su tiempo. Y me temo muy mucho que del nuestro.
David Ladra
Septiembre 2012