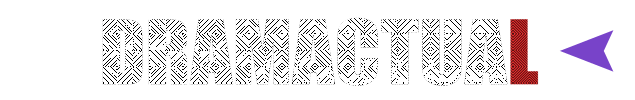Mascarada
Un abuelo dio un consejo una vez: cuando veas que a alguien se le cae la máscara al suelo, agáchate, recógela y vuélvesela a poner. ¿Máscara, qué máscara?, se preguntarán muchos. Yo no tengo máscara, yo soy real, soy como soy, sin ficciones, ni caretas. ¿Seguro? Difícil es negar que la mayoría salimos a la calle armados de un rostro concreto que se expande como los tentáculos de un pulpo o las raíces de un árbol para involucrar también a todo nuestro cuerpo y acabar determinando nuestro caminar, nuestro saber o no saber estar y hasta nuestra forma de pensar.
Cuando volvemos a casa después de un intrépido día tiene lugar «el descanso del guerrero»: nos quitamos las botas, el casco, la espada y, a veces, también incluso la máscara, que queda reposando en la mesilla de al lado del sofá hasta que toque salir de nuevo a la intemperie. Y ¿qué hay detrás? ¿Aflora el verdadero rostro una vez a salvo de las miradas de desconocidos y del infinito run-run de las calles? Quizás, si vivimos acompañados, aflore en su lugar una segunda capa, no menos máscara que la otra, reservada para las ocasiones de convivencia doméstica. O, lo que da más miedo aún: Quizás vivamos solos y también tengamos reservada una máscara para esas situaciones absolutamente íntimas en las que uno/una cree estar consigo mismo/a sin trampa ni cartón pintados en el rostro o en el cuerpo.
La idea de que seamos, en realidad, una máscara tras una máscara tras una máscara resulta estremecedora y lleva a preguntarse directamente: ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra verdadera esencia sin aspavientos, posturas adquiridas, caracteres forjados, respuestas aprendidas? ¿Quiénes seríamos libres de la esclavitud de la(s) máscara(s) que nos hemos forjado? ¿Cuántas de esas máscaras nos son conocidas y cuántas desconocemos aunque las llevemos pegadas a la cara desde hace siglos?
En su Memorial de Isla Negra, el poeta Pablo Neruda da una respuesta a esta pregunta y una explicación de por qué llevamos máscara. Según él, sin máscaras seríamos todos iguales y según él también, todos llevamos máscara porque deseamos tener un alma dura, porque eso de ir por la vida con el corazón abierto practica filos en el alma. Por eso, dice el chileno que llegó un momento en el que No hubo nada que hacer: de calle en calle se establecieron mercados de máscaras y el mercader probaba a cada uno un rostro de crepúsculo o de tigre‚ de austero‚ de virtud‚ de antepasado‚ hasta que terminó la luna llena y en la noche sin luz fuimos iguales.
A despojarnos de nuestra diferencia convirtiendo nuestros andares en un lienzo en blanco es una de las primeras cosas que se aprenden en actuación. Caminar por una habitación advirtiendo cuales son nuestros pequeños tics y rasgos distintivos a la hora de desplazarnos por el espacio es un ejercicio valioso y precioso que actúa de espejo y que nos enseña también a desarrollar la auto-observación: Nos devuelve, aumentado, nuestro propio reflejo permitiéndonos ver nuestra máscara, mostrándonos qué personaje somos. Una vez identificada la máscara que nos vendió el mercader procedemos a quitárnosla, a limar todos los rasgos distintivos de nuestra propia escultura, para poder moldear en ella los personajes o caracteres que se nos presenten a lo largo del camino actoral. En otras palabras, para poder pintar, cada vez, con la paleta de colores que queramos, necesitamos que nuestro cuerpo y nuestro ser sean, primero, un lienzo en blanco.
En mi opinión, una de las corrientes teatrales del siglo XX, ligada al trabajo del actor, que ha llevado esto al extremo, buscando, precisamente, el ir decapando todo lo sobrante del ser humano para llegar a una esencia pura de humanidad que brilla como una luminaria en la noche sin luna es el trabajo realizado por Jerzy Grotowski. Quien haya tenido la oportunidad de ver trabajar a un grupo de personas que haya recorrido seriamente y durante un tiempo importante este tipo de camino artístico advertirá que las presencias y voces de este tipo de actores/actrices están bañadas por algo común que bien podrían parecerse mucho a la esencia primera de lo que somos. En este caso, coinciden las palabras de Neruda, ya que todas esas personas comparten algo que las hace esencialmente iguales en su humanidad, independientemente de alturas físicas o timbres vocales.
Otra de las máscaras que universaliza a quien la porta es la máscara neutra que tiene su origen en «la máscara de la calma y el silencio» que Jacques Copeau empleaba en sus clases de expresión corporal allá por el 1914. Años más tarde, Jaques Lecoq introdujo su uso como herramienta de trabajo del actor de forma más regular y explícita. La potencia de la máscara neutra radica precisamente en su neutralidad, en el hecho de que borra el gesto, borra cualquier rasgo distintivo de la persona de forma que el individuo que hay detrás de la máscara desparece, convirtiendo al cuerpo que la lleva en el cuerpo de la mismísima humanidad, en un cuerpo que irradia de forma pura las emociones y esfuerzos más universales del alma humana.
En las antípodas de esta máscara está la máscara más pequeña del mundo: la nariz del clown. Resulta asombrosa la transformación que puede llegar a darse en una persona al colocarse, «simplemente» ese botón rojo sobre la nariz. Si la máscara neutra resalta nuestra universalidad, la nariz del clown potencia toda nuestra individualidad. El clown celebra aquello que nos hace únicos.
Y únicos son también los personajes en teatro. Los grandes personajes no son sólo esencias puras que reúnen en sus dramas e historias los potentes sentimientos universales del ser humano, sino que también son caracteres muy particulares; sus máscaras son delicados trabajos de orfebrería, con aristas, grietas, colores y texturas muy concretas. Exactamente igual que las trabajadas máscaras que portamos en vida las personas reales para proteger nuestra esencia humana del dolor.
.