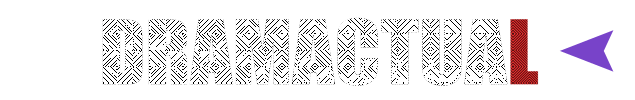Omolú
Artaud, en su fértil locura, comenzaba utilizando la imagen de la peste para esbozar su visión del teatro. Es difícil asimilar esa asociación hoy día, particularmente cuando nos guía por los detalles de una enfermedad que apenas conocemos y cuya descripción está plagada por el desconocimiento médico de la época. A pesar de ello, quizá porque nos gusta ser Quijotes espoleados por libros de caballerías, aún le vibra la piel a uno cuando lee que se espera del teatro la misma esencia contagiosa de la peste, su misma fuerza destructiva, capaz de arrasar con todo lo preconcebido para dar lugar a una nueva manera de abordar la existencia a través del arte. En el discurrir de su razonamiento, que tiende a evaporarse al calor de su prosa poética y mística, hay un momento, sin embargo, donde la disertación se vuelve más tangible, y por tanto, más heredable y útil, donde sus errores de apreciación resultan anecdóticos frente al alcance histórico de sus propuestas; es precisamente cuando une su modelo de teatro a la danzas de culturas ancestrales (la Danza Balinesa en particular), pues ahí se vincula la búsqueda del nuevo teatro al ritual y al redescubrimiento expresivo del cuerpo. En ese chispazo visionario se anticipa gran parte del teatro del siglo XX y XXI.
Es en esta línea ética y estética que atraviesa el teatro en las últimas décadas donde se sitúa, en mi opinión, la figura de Augusto Omolú. Su vida profesional, como la de tantos otros bailarines, se nutre del Ballet y de la danza moderna, pero hay algo que lo vuelve especial: su trabajo con la Danza de los Orixás, que hunde sus raíces en el Candomblé. Una danza tradicional, donde los personajes míticos de la religión, los Orixás, de vidas y caracteres muy dispares, son incorporados por los bailarines en sus diversas formas de pensar, sentir y accionar. Una danza inédita para el mundo de las Artes Escénicas hasta que Omolú, gracias a su trabajo con el Odin Teatret y la ISTA dirigidos por Eugenio Barba, la dieron a conocer paulatinamente. El trabajo de Omolú, sin embargo, no se orienta sólo a la muestra de una reliquia cultural, sino que va introduciendo la danza en los diferentes espectáculos que crea con el Odin y además elabora un entrenamiento específico para actores y bailarines a partir de su técnica, donde incide en la importancia de la modulación de la energía y que logra transmitir en diferentes lugares del mundo. Con Omolú desaparece pues ese puente inédito entre rito y arte, entre danza y teatro, entre entrenamiento y espectáculo en el que convirtió la Danza de los Orixás. Omolú que, valga la curiosidad, toma su nombre de un Orixá del Candomblé a quien se le asocia a la enfermedad, la muerte y la peste.
Omolú portaba dentro de sí una danza ancestral y, sobre todo, una manera de transmitirla con el sustento suficiente para que sobreviviese generación tras generación. Era pues un valor cultural incalculable. No obstante, cualquiera que se tropezase con él en la calle nunca lo hubiese percibido. No viajaba rodeado de guardaespaldas como lo hace una estrella de música pop. No tenía cámaras vigilándole veinticuatro horas al día, como tiene el museo del Louvre. No estaba protegido en un cubo de cristal como lo está un cuadro de Van Gogh. No vivía en ningún lujoso barrio de una ciudad de renombre como lo hace un famoso cantante de ópera. Porque esta sociedad decapitada no es capaz de poner en valor aquello que no rinde rédito material, Omolú vivía en un barrio de Salvador de Bahía con la simple protección de su piel. Así las cosas, unos desalmados asaltaron su propia casa y lo apuñalaron hasta matarlo. Y a día hoy vivimos con la certeza de que los muy canallas estarán dilapidando todo aquello que pudieron robar, mientras la estela que deja la ausencia de Omolú adquiere un dimensión difícil de calibrar.
Escribo bajo una coraza analítica. Lo sé. Debajo todo es más blando, más frágil, tiembla con el mínimo contacto. Ahí debajo, donde hay un manto hecho con la misma materia del soporte que dibuja sueños, desde el pasado domingo, se me proyectan las breves pero intensas experiencias que vivimos juntos. La impresión de ir a recoger al primer maestro extranjero de la compañía, su sorpresa ante un plato de chipirones en su tinta al que le habíamos invitado, las pegadizas melodías de los comienzos sus sesiones, los aullidos de los actores estirando sus músculos, los cristales empañados por el sudor, y los tambores, y su danza, y su generosidad y su sabio cuerpo. Ahí debajo, donde todo tiembla, no puedo distinguir la tristeza de la gratitud por haberle conocido. Hasta siempre, Mestre.