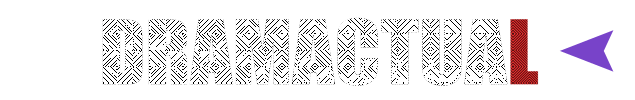No vale cualquier teatro
Hace ya días que volví al teatro como espectador y he tenido ocasión de ver un par de producciones. Quiero hablar de una de ellas donde me sentí traicionado. Y preocupado. No entendí ni la dirección de escena, ni el trabajo actoral, ni a mis vecinos de butaca que, puestos en pie, celebraron una función que un análisis juicioso debería suspender por carecer prácticamente de todos los elementos con los que se nos convoca al teatro. Y esto me hizo reflexionar sobre qué esperamos cuándo nos sentamos en la butaca y se apagan las luces.
Por un lado, estoy convencido de que el teatro es un lugar para crear, no para copiar. Al autor se le respeta, se le discute, se le descifra, se le adapta, pero no se le venera como una deidad. Una versión que se apoya en el texto y en las gracias o desgracias de los giros vocales que los intérpretes hacen con él, es un teatro fallido y una falta de respeto al espectador.
Una obra de teatro en la que el director decide sentar a los intérpretes para que hablen (¿actúen?) cerca de tres cuartas partes del tiempo escénico, por muchas pirotecnias que incluya, es un trabajo de dramaturgia teatral, no una escenificación de un texto.
Una versión en la que lo único que se modifica en el intérprete es el vestuario, con arcos inexistentes y acciones que no van más allá del me siento o me levanto, es una obra que no tiene altibajos porque no se ha levantado nunca.
Una obra en las que los intérpretes están predispuestos a lo que van a decir (falta de escucha) y cómo lo van a decir independientemente de qué suceda, es una obra que aún no está lista para ser mostrada. Los intérpretes necesitan vivir la obra, no repetirla.
Un público que ríe y aplaude al actor por ser quien es y no por su trabajo, es un público que necesita experimentar teatro, no ver teatrito, por mucho nombre que aparezca en el cartel.
Amo demasiado esta profesión para no indignarme cuando centros de prestigio con directores y actores talentosos y frecuentemente merecida buena prensa, tienen ocasión de hacer teatro con un texto magnífico de un autor genial y presentan una torpe y predecible puesta escénica de cartón, sin alma y con boatos que manejan aprendices de mago. La creación que no es resultado de una pelea y búsqueda en la sala de ensayo se nota, es un sucedáneo, un resultado de trabajo de mesa que busca trascender viajando al interior del personaje. Por Dios, no. El espectador merece experimentar personajes que nacen en la violenta simbiosis a la que le somete el intérprete en la fase de ensayos donde define un equilibrio imposible, una homeostasis intérprete-personaje siempre al borde del abismo. El espectador no merece ver actores que transitan lánguidamente perdidos en la psique del intérprete. El personaje que aparece en esa simbiosis, es propiedad del intérprete, no aparece cuando lo marque dirección y es que al personaje no se le mete en una urna de cristal desde la que llora o se mueve, se le lanza al barro del escenario en el que muere y acciona, no se mueve como gallina descabezada. El personaje tiene que modificar y dejarse modificar por otros personajes, no esperar a que le toque hablar.
Se nos pide que si nos gusta la obra hablemos de ella y si no, pues no. Lo entiendo. En estos tiempos tan difíciles tenemos que hacer piña, respaldarnos y reír detrás de la mascarilla. Teatros llenos siempre y redes sociales echando fuego en la promoción y felicitando un magnífico trabajo. Aun habiendo sido avisado de no hablar de la obra si no me gusta, quiero opinar sobre ella sin ser crítico teatral, Dios me valga. Lo hago ahora que la obra ya no está en cartel y como espectador insatisfecho que se pone en el teatro las gafas de las neurociencias cognitivas y que entiende que el teatro es el arte del espectador (digo teatro, no creación teatral). Y lo hago, no porque sea más chulo que nadie, sino porque me debo a una honestidad y unos conocimientos que quiero compartir con aquellos creadores que entiendan que el teatro va más allá del hago lo que quiero y al que le guste que me aplauda. Pienso que el teatro se debe al espectador, al que hay que someter a una experiencia perceptiva basada en la imaginación.
Comentaba en alguna columna anterior que al espectador hay que darle la posibilidad de participar, no hay que dárselo todo hecho y menos hablado. Nuestro cerebro necesita estar activo desde la butaca y para ello tiene que disparársele neuronas como si no hubiera un mañana. ¿Cómo? Con un elenco que genere acciones y no se llene de movimiento, esto es, que construya movimientos, sí, pero con objetivos y ya veremos si los entiendo o no, pero que estén. Viendo como el intérprete se llena de un personaje que evoluciona, que cambia física y psicológicamente para que la psicofisiología del espectador se vea igualmente alterada. La atención se pierde si no hay evolución porque lo esperado es lo mostrado. Creando donde no hay, corporeizando texto que no está escrito, jugando con los vínculos más allá de la tautología que marque el texto, olvidando todo lo que no sea el preciso instante que transcurre sin anticipar el que vendrá…
Las políticas de programación de determinados teatros, se dejan arrastrar por la fama, justa o no, que tenga quien encabece un proyecto, y es que hay que hacer caja, y si además es tu teatro, pues programas y haces lo que quieras, claro. También por el buen hacer de todos los profesionales involucrados, no quiero ganarme enemigos, pero deberíamos ser críticos con la calidad de lo que mostramos porque el público aplaudirá igual en espacios que ya tienen hecha su audiencia. El espectador merece un buen teatro porque no vale cualquiera, hemos aprendido que el que vale es el que modifica, no solo el que entretiene. Aunque recordando de nuevo los bravos, me da miedo pensar que soy yo el que tendría que reeducarse… en fin, pasemos página.